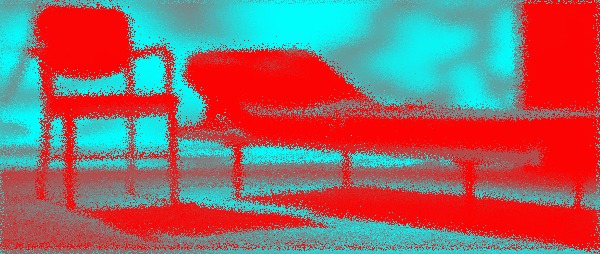
Sobre la incuestionabilidad de los padres
Por lo que he ido viendo, la actitud de las personas hacia sus progenitores es, en general, aséptica e indulgente; es decir, no los cuestionan, y si lo hacen, es con mala conciencia. Los padres tienen una dimensión que los sitúa más allá del análisis de los hijos, quienes, por el simple hecho de haberlos traído al mundo, les han de estar agradecidos y cerrar los ojos a cualquiera de sus limitaciones como humanos. Socialmente está mal visto que los hijos juzguen a los padres, cuando los padres juzgan a los hijos continuamente, casi hasta el momento de expirar. Hay extendido un criterio de autoridad generacional que pretende imponer silencio sobre la visión crítica de los padres que puedan tener los hijos y que únicamente desde Freud se permite exponer en la intimidad del gabinete de un psiquiatra.
Yo, por el contrario, encuentro necesario y liberador que el hijo llegue a elaborar un análisis de la figura de los padres lo más profunda posible a fin de devolverles la dimensión humana que tan a menudo se pierde desde la posición del hijo y, a la vez, para adquirir referentes que lo ayuden a comprenderse a sí mismo. La influencia de los padres es tan fundamental en la configuración de la persona del hijo que es absurdo cerrar los ojos a su legado, ya sea para aceptarlo si lo consideramos positivo, o rechazarlo y combatirlo si lo consideramos negativo. Porque no toda la herencia paterna es beneficiosa para el individuo, a menudo hay una parte, y en determinados casos, una parte importante, que es tóxica y nociva, y es preciso erradicar a fin de tener una vida sana fisiológica y socialmente hablando.
Los hijos deben a los padres la vida biológica y el cuidado y educación durante la infancia, pero a partir de la adolescencia la buena salud del hijo depende en gran medida de la buena salud de los padres y en su capacidad de modular el apoyo a la justa necesidad del hijo hasta que acaba por campar por su cuenta. La vida solo pertenece al individuo, y su felicidad depende del establecimiento de concordancias entre sus anhelos, sus capacidades y las circunstancias sociales que libremente establezca; todo aquello que lo confunde, lo perjudica, y demasiado a menudo la relación padres-hijo es confusa, con muchas sombras que hace falta ir desvelando y que los padres, por incapacidad, pudor o interés, no ayudan a desvelar.
La dificultad de diálogo entre padres e hijos es un hecho incuestionable. Todos hemos buscado nuestros primeros interlocutores para manifestar confidencias y anhelos de juventud lejos del círculo familiar más íntimo. La figura de los padres como modelos a los que no debemos defraudar en nuestro proceso de aprendizaje los convierte en figuras inabordables a la hora de exponer dudas y vacilaciones, descubrimientos y afanes. Al menos yo lo he vivido así.
Para mí, el padre empezó siendo una figura tutelar en la que yo depositaba la seguridad física y emocional de mi vida; su presencia me confortaba y me llenaba de felicidad. Pero a medida que fui haciéndome mayor, las discusiones frecuentes entre el matrimonio, de las que era testigo mudo y asustado, y el sufrimiento de mi madre, eterna perdedora en el enfrentamiento, fueron transformando la visión de la figura paterna hasta que, en la adolescencia, se convirtió en un personaje malvado, que, además de atormentar a mi madre, ejercía sobre mí una presión insoportable con los estudios, que me llevaba al borde de la desesperación. Por eso llegó un momento que tuve que enfrentarme a él; era o él o yo, y como había heredado en parte su carácter fuerte, me rebelé. Y —aquí tengo que estarle agradecido— él toleró mi rebelión; supongo que ante la tesitura de no tener que hacer frente a males mayores, ya que el resto de la familia —mi madre y mi hermana— me apoyaban. Aquel verano abandoné los estudios universitarios y entré a trabajar en unos estudios cinematográficos. Fue un momento intenso y doloroso, cargado de tensión emocional, que recuerdo vivamente a pesar del paso del tiempo. Ésta quizás fue la primera decisión capital de mi vida y que me apartó del camino trazado por mi padre y me orientó hacia un camino más en concordancia con la persona que empezaba a ser. Tenía diecinueve años recién cumplidos y desde los dieciséis se había estado cociendo en mí una inquietud sólida, aunque imprecisa en la forma de manifestarse, hacia la creación artística.
